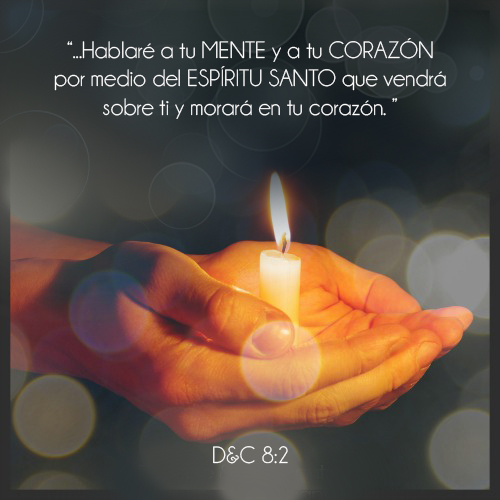Un Camino de Gracia
¡Oh, santísima Madre de Dios! Alcanzadme el
amor de vuestro divino Hijo para amarle, imitarle y
seguirle en esta vida y gozar de El en el Cielo. Amén.
amor de vuestro divino Hijo para amarle, imitarle y
seguirle en esta vida y gozar de El en el Cielo. Amén.
lunes, 30 de mayo de 2016
sábado, 28 de mayo de 2016
¡Oh Espíritu Santo!, humildemente te suplico que enriquezcas mi alma con la abundacia de tus dones. Haz que yo sepa, con el Don de la Sabiduría, apreciar en tal grado las cosas divinas, que con gozo y facilidad sepa frecuentemente prescindir de las terrenas.
FINALIZACIÓN DEL TIEMPO PASCUAL La Ascensión y Pentecostés
¡Dejanos la puerta abierta Señor!
Y, después de entrar Tú en el reino de los cielos, comprender esperando que, un día también nosotros, tendremos un lugar en algún rincón eterno. Y, al contemplar la grandeza de Dios, festejar, en la gloria de ese inmenso cielo, que ha merecido la pena ser de los tuyos, permanecer firmes en tus caminos, guardar tu nombre y tu memoria, meditar tu Palabra y tu mensaje, soñar con ese mundo tan diferente al nuestro.
¡DÉJANOS LA PUERTA ABIERTA, SEÑOR!
Que no la cierre el viento del camino fácil. Que no la empuje nuestra falta de fe. Que no la obstruya el afán de poseer aquí.
¡DÉJANOS LA PUERTA ABIERTA, SEÑOR!
Para vivir y morar contigo. Para amar y vivir junto a Dios. Para sentir el soplo eterno del Espíritu. Para gozar en el regazo de María Virgen.
¡NO NOS CIERRES LA PUERTA DEL CIELO, SEÑOR!
P. Javier Leoz
A lo largo de las últimas reuniones hemos venido desarrollando el tema de los evangelios de los domingos pascuales. Hemos visto en los primeros domingos como el Señor se había manifestado a los discípulos dándoles numerosas pruebas de que vivía. A partir del V y VI domingo nos adentramos en trozos del discurso pronunciado por Jesús la noche del Jueves Santo. Era un discurso de despedida de sus discípulos dejándoles como herencia una síntesis de todo lo que había enseñado y realizado a fin de que siguieran el mismo camino, anunciándoles que Él se iba al Padre pero que no los dejaría huérfanos sino que después de irse les enviaría un asistente especial, el Espíritu de la Verdad. Y así llegamos al VII domingo del tiempo pascual (el anterior al último domingo) al que la Iglesia trasladara la solemnidad de la Ascensión del Señor.
Los relatos bíblicos nos hablan que Jesús estuvo con sus discípulos 40 días después de su resurrección, y ese día subió al Cielo. El día 40 del tiempo pascual es el jueves de su sexta semana, pero por razones pastorales, a fin de facilitar a los fieles la asistencia a la celebración, la Iglesia prefiere celebrar esta solemnidad el domingo siguiente a dicho jueves. El número 40 tiene en la Sagrada Escritura una simbología importante, representa el “cambio”, así el diluvio dura 40 días y 40 noches (el cambio hacia una nueva humanidad), 40 años dura el camino del éxodo judío hacia la tierra prometida (el cambio de la esclavitud hacia la libertad), Jesús ayuna 40 días antes de empezar su vida pública (cambia vida privada a pública). Estos 40 días del tiempo pascual van como educando a los discípulos para relacionarse con el Señor de una manera distinta. Fíjense que los discípulos tuvieron que hacer su propio duelo, ellos siguen la Pasión del Señor con el dolor del abandono del que le hicieran objeto, pero Jesús muere y a los 3 días resucita, por lo que el duelo que habían empezado a hacer se ve interrumpido ya que, de golpe, el Señor se les empieza a aparecer y a manifestarse resucitado. A ellos les quedaba, de alguna manera, por hacer este duelo pero ahora Jesús les va a mostrar que Él sigue presente de una manera completamente nueva, que este desprendimiento del Señor entrañaba un nuevo modo de relación con Él, Jesús dejaba de estar presente físicamente para ellos, para estar presente de una manera universal en el corazón de todos. Lo mismo nos pasa a nosotros con nuestros difuntos, es una relación nueva, una relación, muchas veces más interior y más profunda que la meramente humana y temporal que tuvimos con ellos.
San León Magno
nos dice que Jesús “al alejarse de nosotros por su humanidad, comenzó a estar presente entre nosotros de un modo nuevo e inefable por su divinidad.” y que “ni al descender (con su encarnación) se apartó del Padre ni con su ascensión se separó de sus discípulos”, Él sigue estando presente de una manera nueva
.
Hay un autor que dice que si en la Cuaresma estamos como llamados a desprendernos de los bienes de esta tierra para adherirnos a las cosas del cielo, los 40 días hasta la Ascensión es como una segunda Cuaresma para que nos vayamos como desprendiendo de la figura terrena de Jesús, de la visita de Jesús a esta tierra, para tener con Él una relación espiritual, una relación con Él sentado ya a la derecha del Padre.
Con la Ascensión la vida terrena de Jesús termina, culmina, el Señor asciende al cielo. De alguna manera ese camino, el recorrido que Él iba haciendo con los Apóstoles y con nosotros, ahora cambia. La vida terrena de Jesús no culmina con su muerte ni tampoco con su Resurrección sino con la Ascensión, donde pasa de este mundo al Padre, se sienta a la derecha del Padre, a la diestra de Dios.
Es importante resaltar varios aspectos que debemos tener en cuenta en la Ascensión. El primero es la Divinidad de Jesús, que es hombre y es Dios. La Divinidad de Jesús queda exaltada. Jesús es Dios y como Dios asciende, se sienta, toma su lugar, el lugar revestido de gloria que le es propio desde siempre, pero que ahora asume con su humanidad. Sube al cielo con su cuerpo, toma su lugar en la sede, al lado del Padre, a su derecha. Ese es el primer aspecto, la Divinidad de Jesús, que queda exaltada y manifiesta el dominio de Jesús que es el amor. Jesús cuando asciende al cielo y se sienta a la derecha del Padre recibe ese poder omnipotente, esa realeza que es la realeza de Dios, no la del mundo, la omnipotencia o el poder del amor. El Papa Benedicto XVI ha dicho: Para nosotros, los hombres, el poder, siempre se identifica con la capacidad de destruir, de hacer el mal. Pero el verdadero concepto de omnipotencia que se manifiesta en Cristo es precisamente lo contrario: en Él la verdadera omnipotencia es amar hasta tal punto que Dios puede sufrir; aquí se muestra su verdadera omnipotencia, que puede llegar hasta el punto de un amor que sufre por nosotros. Y así vemos que Él es el verdadero Dios y el verdadero Dios, que es amor, es poder: el poder del amor.
El primer aspecto es la Divinidad, el segundo es la Humanidad. Si bien la Ascensión es una vuelta al Padre no en todo vuelve igual, algo cambia y algo fundamental y trascendente.
San Ambrosio lo ha definido con solo cuatro palabras magistrales: Bajo Dios, subió hombre. Jesús sube al cielo, se sienta a la derecha de Dios, su Padre, pero sube con su Humanidad. Por primera vez en la esfera divina, la humanidad, la naturaleza humana, se sienta a la mesa de Dios. Lo que sube es un hombre entero, en cuerpo y alma. La carne de un hombre, de un verdadero hombre, entra ahora a formar parte de esa nueva vida y se hace eternidad. Esta carne que asciende a los cielos es carne sin pecado, pero no por ello menos carne; carne trasfigurada, pero carne radical y absolutamente humana. Jesús sube al cielo con su humanidad porque esa humanidad también le permite recordarle al Padre el precio de la redención. Jesús con sus llagas le recuerda al Padre lo que nosotros valemos. Todo esto es como si fuera una primicia de lo que va a ser la relación final, en donde toda la humanidad, con la humanidad individual de cada uno de nosotros, vamos a estar ahí, junto al Padre.
Lucas es el evangelista que relata la escena de la Ascensión con la que da fin a su Evangelio. Lucas es, además, el redactor del libro de los Hechos de los Apóstoles y lo comienza narrando también la Ascensión, o sea que Lucas termina su evangelio con la Ascensión y empieza los Hechos de los Apóstoles con la Ascensión. Es el acontecimiento con el que culmina su evangelio y con el que empieza los Hechos de los Apóstoles. Nosotros nos centraremos en el texto de su evangelio (Lc 24, 46-53): Jesús dijo a sus discípulos: «Así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad, hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto» Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos, que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría, y permanecían continuamente en el Templo alabando a Dios.
Jesús les recuerda a sus discípulos el sentido de su vida y misión, al tiempo que los compromete para que vivan y actúen en sintonía con El, realizando la misma obra. Para ello les hace una promesa: serán revestidos de la fuerza de lo alto, es decir, el Espíritu Santo vendrá a ser el alma de la Comunidad y quien lleve al conocimiento de la Verdad plena. La Ascensión es una experiencia de los discípulos de Jesús. Una experiencia de la glorificación de Jesús y del envío recibido para ser testigos de todo lo que habían vivido con Él. La Ascensión es el culmen de la vida de Cristo entre nosotros; Jesús ya vivió y nos dio testimonio del Padre, ya murió y resucitó consiguiéndonos la salvación, ahora regresa al Padre, de donde ha venido para glorificar al Padre y ser glorificado por Él. Esto marca el comienzo de la primera comunidad de discípulos de Jesús llamados a dar testimonio de Él, pero para eso Jesús les pide que esperen el cumplimiento de su promesa, es decir, que esperen el envío del Espíritu Santo.
Y dice el texto que Jesús fue llevado al cielo, reparen que la Ascensión no es obra de Cristo, el texto dice “Jesús fue elevado al cielo” no dice “Jesús se elevó”. Dios lo eleva, es una acción del poder de Dios, igual que la resurrección. Pablo dice: “Dios resucitó a Jesús de entre los muertos”, no dice “Jesús resucitó de entre los muertos”. Jesús fue resucitado, igual aquí el Señor es elevado al cielo. Pablo dice: “Dios lo hizo sentar a su derecha”. El sentarse es el tomar posesión de la realeza y el poder y Jesús es sentado por Dios a su diestra.
Reparen que última acción de Jesús ante sus discípulos reviste un colorido litúrgico. Jesús se despide con los brazos en alto (gesto propio del mundo de la oración), en actitud de bendecir: “y alzando sus manos, los bendijo” (24,50). Jesús sintetiza toda su obra, todo lo que quiso hacer por sus discípulos y por la humanidad, en una “bendición”. Así sella el gran “Amén” de su obra en el mundo. La bendición de Jesús permanecerá con los discípulos, los animará a lo largo de sus vidas y los sostendrá en todos sus trabajos.
La Ascensión que tenía que ser para los discípulos un motivo de tristeza –Jesús se va y ya no lo van a volver a ver-, justamente por eso es un motivo de alegría, es el fundamento de la alegría cristiana porque en Jesús ya estamos en el cielo. El estar el hombre en Dios, es el cielo. Con la Ascensión de Jesús ya nosotros alcanzamos el cielo en la medida en que estamos en comunión con Jesús. Jesús ya no es solamente nuestro futuro en el cielo. Jesús es ahora ya nuestro cielo presente. Recuerdan cuando Jesús decía “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. Jesús es todo. Por eso el Evangelio de Lucas habla de la alegría de los discípulos cuando Jesús asciende al cielo. Esa realidad no estaba cerrada en sí misma, hay otra que ilumina esa y que la va a consumar. Ellos descubren que hay dos existencias: la común de los hombres y aquella otra en la que Jesús había entrado y en la que ellos, de algún modo, podían participar adhiriéndose a Él. El misterio de la redención comenzaba a abrirse paso en sus cabezas.
La solemnidad dela Ascensión nos tiene que llevar a que Jesús, que ha entrado en la gloria de su Padre y está sentado a su derecha, es no solamente nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida sino nuestro presente y nuestro futuro también.
El señor se ha ido y les ha dicho a sus discípulos que se queden en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Los Apóstoles una vez regresados a Jerusalén se van a dedicar junto con María a la oración y a la adoración en espera del Espíritu Santo, este Espíritu de Dios que va a cambiar profundamente a los Apóstoles y va a poner en marcha a la naciente Iglesia. Uno se puede imaginar que Cristo sube al Cielo y en las profundidades de la Trinidad la efusión del Espíritu Creador es misteriosamente dispuesta, mientras que en el Cenáculo una comunidad perseverante en la oración, congregada en torno a María y a los Apóstoles, estaba en espera del acontecimiento prometido.
Ese advenimiento del Espíritu Santo es el que hemos conmemorado el domingo pasado con la solemnidad de Pentecostés, 50 días después de celebrar el domingo de Resurrección. Con esta fiesta llega a su término y a su culminación la solemne celebración de la cincuentena pascual. Después de haber celebrado a lo largo de estos 50 días la victoria de Jesús sobre la muerte, su manifestación a los discípulos y su exaltación a la derecha del Padre, este domingo la contemplación y la alabanza de la Iglesia destaca la presencia del Espíritu de Dios y la entrega por el Resucitado de su Espíritu a los suyos, para hacerles participar de su misma vida y constituir con ellos el nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia.
El gran milagro de la Redención en la que el hombre por obra de Cristo es recreado, obra cuya grandeza no es menor que la de la Creación, encuentra su plenitud con el advenimiento del Espíritu Santo. En efecto, la nueva creación tuvo su inicio gracias a la acción del Espíritu en la muerte y resurrección de Cristo. En su pasión, Jesús acogió plenamente la acción del Espíritu Santo en su ser humano, quien lo condujo, a través de la muerte, a una nueva vida. Esta nueva vida nos es posibilitada a todos los creyentes por la transmisión que se nos hace de ese mismo Espíritu. La pasión y muerte redentora de Cristo producen su pleno fruto cuando ese Espíritu es «dado» a los Apóstoles y a la Iglesia, para todos los tiempos.
Pentecostés es, entonces, la plenitud de la Pascua. Sin Pentecostés no hay Pascua completa por más que hayamos celebrado la Pasión, la Resurrección y la Ascensión. La celebración de Pentecostés es más que una fiesta en honor del Espíritu Santo, es el segundo domingo más importante del año litúrgico en el que los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo va a prolongar la acción salvífica de Jesús en esta tierra. Así como Jesús hizo lo que escuchaba del Padre, así el Espíritu nos va a recordar las palabras de Jesús y nos va a ir conduciendo a la Verdad. El Espíritu es el encargado de ir profundizando en nosotros las enseñanzas del Señor, interiorizándolas cada vez más y dándonos las fuerzas para poder cumplirlas. Hasta ese momento eran una mera enseñanza exterior sin ninguna ayuda interior y cuando el Espíritu desciende da la fortaleza para poder llevar a cabo esa palabra del Señor, esa enseñanza de Jesús.
El papa Benedicto dice: El Espíritu no añade nada diverso o nada nuevo a Cristo; no existe ninguna revelación junto a la de Cristo, ningún segundo nivel de Revelación la de Cristo... Y del mismo modo que Cristo dice sólo lo que oye y recibe del Padre, así el Espíritu Santo es intérprete de Cristo. No nos conduce a otros lugares, lejanos de Cristo, sino que nos conduce cada vez más dentro de la luz de Cristo. Lo que va a hacer el Espíritu es abrirnos la inteligencia para poder comprender a Jesús, para poder entrar más en el misterio de Jesús, para poder asimilar más a Jesús, para podernos conformar nosotros mismos más con Cristo. Esa es la misión del Espíritu, conducirnos cada mes más dentro de Cristo.
Este Espíritu Santo que interioriza las palabras de Jesús, es el que va a animar la Iglesia, esta Iglesia que va a nacer el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es el gran protagonista de nuestra Iglesia. La sostiene y la dinamiza, la traspasa con su fuerza poderosa y transformadora y, sobre todo, le hace estar en un permanente estado de gracia haciéndole experimentar que es Dios, y no ella misma, quien lleva adelante la obra evangelizadora.
El papa Benedicto dice que si no fuera por el Espíritu Santo la Iglesia sería una institución puramente humana, que es como la ven los que no tienen fe. Cuando uno ve la Iglesia como algo meramente humano, en el fondo, no ve lo que es el obrar del Espíritu que es lo fundamental, a la Iglesia la hace el Espíritu, a la Iglesia la anima el Espíritu. Dice el Papa Benedicto: El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. ¿Sin Él a qué quedaría reducida? Sería ciertamente un gran movimiento histórico, una compleja y sólida institución social, quizá una especie de agencia humanitaria. Y, en realidad, así la consideran quienes la ven fuera de una perspectiva de fe. Sin embargo, en su verdadera naturaleza y también en su más auténtica presencia histórica, la Iglesia es incesantemente modelada y guiada por el Espíritu de su Señor. Es un cuerpo vivo, cuya vitalidad es precisamente fruto del invisible Espíritu divino.
En Pentecostés comenzó la era de la Iglesia. Porque, a partir de aquel momento, Jesús continúa ejerciendo su misión a través de sus discípulos, a quienes les comunica el mismo Espíritu que él posee. Como Jesús, los discípulos van a ser dirigidos y guiados por el Espíritu. Pero, también como Jesús, los discípulos van a ser portadores y transmisores del Espíritu a todos los hombres. Por eso San Pedro dice: «Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo; pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro» (Hch 2,38-39).
Todos nosotros fuimos bautizados en una fuente de agua, signo del manantial de agua viva que se nos comunicaba, el Espíritu. Y, de este modo, nos convertimos en «ungidos» (cristianos), es decir, en personas transformadas por el Espíritu y portadoras del Espíritu, como partícipes del «Ungido» (Cristo) y de su triple misión. Así lo expresaba la bella oración que acompañó nuestra unción con el santo crisma: «Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, os consagre con el crisma de la salvación para que entréis a formar parte de su pueblo y seáis para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey».
Y esta gracia del Bautismo fue completada en nosotros por la Confirmación, cuando el obispo impuso sobre nosotros las manos y nos volvió a ungir. El Espíritu nos enriqueció entonces con una fuerza especial que nos vinculaba más fuertemente a la Iglesia y nos capacitaba para difundir y defender la fe, con obras y palabras, como auténticos testigos de Cristo. Todos los sacramentos, que emanan del Señor Jesús Resucitado, nos resultan posibles por la acción del Espíritu. Es el Espíritu el que confirma nuestra fe y nuestra unidad cada vez que participamos en la Eucaristía. La epiclesis debe recordarnos la intervención del Espíritu no sólo en cuanto a la transformación del pan y del vino, sino también en lo referente a la solidez de nuestra fe y a nuestra unidad en la Iglesia. El Espíritu actúa asimismo en la ordenación sacerdotal, para conferir al que es llamado la potestad de actualizar los misterios de Cristo; el Espíritu está presente también en el sacramento del matrimonio, asegurando a los esposos la fuerza de la fidelidad, su unión recíproca a imitación de la unión de Cristo con su Iglesia. En la Penitencia nos reconcilia con Dios, en la Unción de enfermos alivia nuestro dolor y nos fortalece en un momento tan delicado de nuestra existencia. Así pues, en todo momento estamos "impregnados" del Espíritu. No hay una reunión de oración, no hay una liturgia de la Palabra en la que no actúe el Espíritu para posibilitarnos orar y dialogar con el Señor, presente entre nosotros por la fuerza del Espíritu que da vida al texto que se proclama.
En la Liturgia de la misa de Pentecostés celebrada el domingo pasado, la primera lectura y el Evangelio relatan lo acontecido el día en que bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, el día del nacimiento de la Iglesia.
La primera lectura tomada del libro de Los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, dice que el Espíritu Santo bajó el día de Pentecostés, o sea, cincuenta días después de la resurrección de Jesús (la palabra "pentékonta", en griego, significa "cincuenta"):
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: «¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios».(Hech 2, 1-11).
Por su parte el Evangelio que se proclama, que es el de Juan, sostiene que la venida del Espíritu Santo ocurrió el mismo domingo en que resucita Jesús:
Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes» Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». (Jn 19-23).
Esta discrepancia amerita una explicación, ya que no se trata de dos versiones diferentes, los dos autores están contando el mismo acontecimiento, es decir, la única bajada del Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús. Pero ambos lo cuentan de manera distinta porque cada uno tiene una intención especial, o sea, una "teología" particular. Lo que sucede es que cada evangelista lo relata habiéndolo pasado por su propio tamiz, el de una fe meditada y razonada.
Así para el evangelio de Juan, la muerte y resurrección de Jesús provocaron una nueva creación en el mundo. Es como si la primera creación, aquélla contada en el Génesis en siete días, hubiera quedado obsoleta, superada, y hubiera aparecido de pronto, gracias a la resurrección del Señor, un nuevo mundo con nuevas criaturas. Ahora bien, para que entrara en funcionamiento esta nueva creación, Dios tenía que mandar su Espíritu, tal como había sucedido al principio del mundo. Por eso san Juan cuenta que el Espíritu Santo bajó el mismo día de Pascua: porque su misión era crear un mundo nuevo, apenas muerto y resucitado Jesús.
Si atendemos ahora a los detalles que Juan pone en su relato, veremos que aluden a esta nueva creación. En efecto, comienza diciendo: "Al atardecer del primer día de la semana". ¿Por qué? Porque justamente al atardecer del primer día de la semana, Dios había creado el primer mundo (ver Gn 1, 1-5). Por eso ahora, la nueva creación debía comenzar también así.
Luego dice Juan que Jesús se presentó en medio de ellos y los saludó diciendo: "La paz con ustedes". Si es normal que uno salude cuando llega, ¿por qué el evangelista se detiene en relatar algo tan obvio? (¡y repite dos veces el mismo saludo de Jesús!). Es que los profetas habían anunciado al pueblo de Israel que Dios, al final de los tiempos, iba a derramar su paz sobre ellos. Pero esa paz nunca había llegado. Por eso Israel, a lo largo de la historia, se había visto siempre perseguido y maltratado. Ahora bien, el doble saludo de Jesús resucitado, anunciándoles la paz, quiere significar que llegaron los nuevos tiempos, que se ha producido la nueva creación que aguardaban.
A continuación Juan cuenta que "los discípulos se alegraron de ver al Señor". Este detalle también tiene un significado. Jesús, al despedirse de sus discípulos en la última cena, les había prometido que la próxima vez que lo vieran a Él se iban a alegrar de tal manera, que la alegría de ellos iba a ser perfecta (ver Jn 15, 11; 16, 22-24). Al decir ahora que los discípulos se "alegraron", Juan quiere expresar que ellos han alcanzado la alegría perfecta, sólo posible en una nueva creación.
El siguiente detalle que cuenta Juan es que Jesús "sopló sobre ellos y les dijo: ‘Reciban el Espíritu Santo’". Esto es para recordar la escena de la creación del primer hombre. Según el Génesis, Dios había soplado sobre Adán y así le había comunicado el Espíritu de vida (ver Gn 2,7). Ahora Jesús sopla sobre los discípulos y les transmite el Espíritu de vida para mostrarnos que, al igual que Dios en el principio, Él está realizando una nueva creación.
Luego les dice: "Yo los envío a ustedes (a predicar)". Nunca antes había pasado esto en el evangelio de Juan. En él, mientras Jesús vivía jamás los envió a predicar (en cambio en Mateo, Marcos y Lucas varias veces ellos salen a misionar). ¿Por qué recién ahora cuenta Juan que los discípulos son enviados? Porque para él, sólo al bajar el Espíritu Santo y transformarlos en nuevas creaturas, están ellos en condiciones de ser Apóstoles (es decir, "enviados"). Antes hubiera sido imposible.
Finalmente, cuenta Juan que Jesús les dice: "a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados". Otra señal de que acaba de producirse una nueva creación. En efecto, el profeta Ezequiel había anunciado que cuando llegaran los tiempos nuevos, una de las novedades que Dios iba a realizar era purificar a los hombres de sus pecados (ver Ez 36,25-26), cosa que ningún rito judío había podido hacer hasta el momento. Ahora bien, Jesús al venir al mundo trajo ese poder de perdonar. Pero mientras san Mateo cuenta que Jesús se los entregó a sus discípulos ya durante su vida (ver Mt 16,19 y 18,18), san Juan lo retrasa hasta el momento de la venida del Espíritu, para recalcar mejor que sólo aquí se inicia la nueva creación.
En conclusión, para el evangelio de Juan la venida del Espíritu Santo se produjo el mismo día de Pascua, apenas muerto Jesús, porque la función del Espíritu (al igual que en el Génesis) era la de crear un mundo nuevo, una humanidad nueva, una nueva vida. Y como la muerte y resurrección de Jesús habían dejado ya todo listo para la nueva creación, la venida del Espíritu Santo no podía esperar hasta más tarde.
San Lucas, en cambio, tiene una teología diferente a la de Juan. Para él, la venida del Espíritu Santo se produjo el día de Pentecostés, cincuenta días después de Pascua. ¿Por qué? Por el sentido que esta fiesta tenía para los judíos.
En tiempos de Jesús, Pentecostés era una fiesta muy especial, pues en ella se recordaba la llegada de los israelitas al monte Sinaí. Luego de huir de la esclavitud de Egipto, y tras cincuenta días de marcha por el desierto (de ahí que se llamara "Pentecostés"), ellos habían llegado al monte sagrado para hacer una alianza con Dios. ¿Y qué había ocurrido en ese monte? Allí Dios había hecho bajar del cielo las tablas de la Ley, y se las había entregado al pueblo. De modo que todos los años, al llegar Pentecostés, los judíos celebraban el descenso de la Ley divina sobre el monte Sinaí, y la alianza allí pactada con Dios.
Con esta aclaración podemos entender mejor el relato de Lucas. Para él, el Espíritu Santo bajó en Pentecostés porque vino a realizar una nueva alianza. Por eso Lucas emplea detalles en su relato que revelan esta intención.
En primer lugar, comienza diciendo: "Al cumplirse el día de Pentecostés" (no "al llegar el día de Pentecostés", como ponen algunas Biblias). Con esto ya nos indica que el hecho que está por suceder viene a "cumplir" algo que se hallaba inconcluso, incompleto. En otras palabras: que hasta ese momento Pentecostés era una fiesta que los judíos celebraban de un modo imperfecto, y que ahora estaba por llegar a su plenitud.
Es significativo, también, que Lucas ubique el episodio de Pentecostés en el "piso superior" de una casa (ver Hech 1, 13). Si consideramos los pequeños ambientes de las casas palestinas, es dudoso que Pentecostés haya tenido lugar en una de ellas. Difícilmente pudieron haber entrado allí las 120 personas que Lucas dice que participaron (ver Hech 1, 15). Y mucho menos si, como cuenta más adelante, una inmensa multitud de testigos presenció aquel acontecimiento (ver Hech 2, 5). Es más probable que, históricamente, el hecho haya sucedido en el Templo de Jerusalén, mientras los discípulos se hallaban rezando. Pero Lucas lo coloca en el ambiente superior de una casa, aun con toda la dificultad que eso significa, porque como la antigua alianza había tenido como escenario un monte, la nueva alianza también tenía que estar situada en un lugar elevado. La sala de los discípulos, pues, quedó convertida por Lucas en el nuevo Sinaí.
Asimismo, Lucas coloca en su relato de Pentecostés "una ráfaga de viento fuerte", junto con unas "lenguas de fuego". Estos elementos también están puestos para recordar la alianza del Sinaí. Porque según el libro del Éxodo, aquel día sobre el monte hubo truenos, relámpagos, y bajó fuego del cielo (ver Ex 19). Por eso en el nuevo Sinaí debían darse también estos fenómenos. Pero, mientras junto al monte Sinaí sólo se encontraba reunido el pueblo de Israel para hacer la alianza, ahora junto a la habitación superior se halla reunida una multitud venida de todas partes del mundo. Es que ahora a la nueva alianza Dios la hace con todos los hombres de todos los pueblos.
Pero hay una diferencia entre el Pentecostés judío y este nuevo Pentecostés: mientras en el monte Sinaí habían bajado del cielo las tablas de la Ley, en el Pentecostés cristiano lo que baja es el Espíritu Santo. De modo que aquella alianza antigua, escrita sobre piedras y basada en la Ley, queda ahora reemplazada por la nueva alianza, escrita en el corazón de los creyentes y basada en el Espíritu Santo.
Para Lucas, pues, la función del Espíritu Santo, al bajar sobre los discípulos el día de Pentecostés, fue la de reemplazar aquella antigua alianza por otra definitiva y eterna, destinada a todos los hombres, y ya no basada en el cumplimiento minucioso de preceptos sino en la voz del Espíritu que habla al corazón de cada creyente. En la sangre derramada por el Mesías se ha sellado una nueva alianza, que es la que da comienzo a la nueva presencia de Jesús entre nosotros, al tiempo del Espíritu.
¿Cuándo bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos? No lo sabemos. Debió de ser en alguna de esas reuniones que, cautelosos y con miedo, ellos solían tener después de la resurrección de Jesús, para rezar. De pronto se sintieron invadidos por una fuerza extraña y maravillosa que los animaba, les transmitía poderes desconocidos, y los impulsaba a hablar como nunca se habían imaginado. Aquellos primeros hombres que recibieron el Espíritu Santo cambiaron radicalmente. Los que estaban muertos de miedo, se llenan de vida y de coraje al recibir el Espíritu Santo. Los que se habían encerrado por miedo a los judíos, salen a la calle y dan señales de vida, predican en las plazas y desde las azoteas, anuncian el evangelio a las multitudes y les dicen que no es el vino lo que les hace hablar sino el Espíritu. Este mismo Espíritu que abre la boca de los testigos es el que abre los oídos a los creyentes, vengan de donde vengan y cualquiera que sea su lengua. Porque es el Espíritu que restablece la comunicación con Dios y, por tanto, también la comunicación entre los hombres. Cuando el orgullo del hombre le lleva a desafiar a Dios construyendo la torre de Babel, Dios confunde sus lenguas y no pueden entenderse (Gen 11,1-9). En Pentecostés sucede lo contrario: por gracia del Espíritu Santo, los Apóstoles son entendidos por gentes de las más diversas procedencias y lenguas. Pentecostés es el reverso de la torre de Babel.
Desde ese momento ya nada podrá frenar la iniciativa cristiana de los discípulos, del mismo modo que nada ni nadie había podido frenar la de aquel Maestro con el que habían convivido sin conocerlo del todo y sin que hubieran podido captar la grandeza de su mensaje hasta ese maravilloso momento.
El mundo comenzó a ver, primero despectivamente y luego asombrado, la existencia de unos hombres aparentemente insignificantes, que no tenían poder ni influencia, ni dinero, ni armas; unos hombres que se limitaban a creer en lo que decían y, sobre todo, a amar a todos los hombres y a predicar en el nombre de un Señor que había muerto para que todos tuvieran vida.
Aquellos hombres no callaron ante la persecución, ni ante el halago, ni ante el dolor, ni ante el martirio. No eran muchos pero la fuerza de su "espíritu" o, más bien, del Espíritu, era irresistible. Y de la misma manera que habían superado las dificultades del momento, superaron el tiempo y el espacio. Aquellas primeras comunidades cristianas, en las que el Espíritu Santo vivía palpablemente, fueron incontenibles Y comprendieron que era el Espíritu del Señor.
Más tarde, la tradición posterior contó esa experiencia de dos maneras: una (recogida por Juan) ubicada en Pascua. Y la otra (recogida por Lucas), en Pentecostés. Porque cada una quería dejar un mensaje diferente. La de Juan: que cuando uno recibe el Espíritu de Dios se transforma en una nueva creatura, un nuevo ser, y no debe volver nunca atrás, a lo que fue antes. Y la de Lucas: que quien recibe el Espíritu Santo, ya no puede obedecer a otras voces que no sean la voz de ese Espíritu.
No sabemos qué día exactamente bajó el Espíritu Santo y provocó el nacimiento de la Iglesia. Por eso, en vez de decir que la Iglesia nació en Pentecostés, más bien habría que decir que Pentecostés ocurrió cuando nació la Iglesia.
Pero desde el punto de vista teológico, Pentecostés no es un día de veinticuatro horas, sino una "situación histórica", que comenzó con la resurrección de Jesús y durará hasta el fin de los tiempos. Y durante ese lapso, cada uno tiene que hacer el valiente esfuerzo de vivir su propio Pentecostés: transformándose en una nueva creatura y escuchando la voz del espíritu. Por suerte son muchos los que lo hacen. Por eso Pentecostés es un día que amaneció hace veinte siglos, y que aún está lejos de anochecer.
ORACIÓN PARA PEDIR LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
¡Oh Espíritu Santo!, humildemente te suplico que enriquezcas mi alma con la abundacia de tus dones.
Haz que yo sepa, con el Don de la Sabiduría, apreciar en tal grado las cosas divinas, que con gozo y facilidad sepa frecuentemente prescindir de las terrenas.
Que acierte con el Don de Entendimiento, a ver con fe viva la trascendencia y belleza de la verdad cristiana.
Que, con el Don de Consejo, ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme.
Que el Don de Fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de salvación.
Que sepa con el Don de Ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado.
Que, con el Don de Piedad, os ame como a Padre, os sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo.
Finalmente, que con el Don de Temor de Dios, tenga el mayor respeto y veneración a los mandamientos divinos, cuidando con creciente delicadez de no quebrantarlos lo más mínimo.
Llenadme sobre todo, de vuestro santo amor. Que ese amor sea el móvil de toda mi vida espiritual. Que lleno de unción, sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la sublimidad de vuestra doctrina, la bondad de vuestros preceptos, la dulzura de vuestra caridad. Amén.
CONSAGRACION DIARIA
Recibe, Oh Espíritu Santo de amor, la consagración completa y absoluta de todo mi ser, para que Te dignes ser en adelante, en cada instante de mi vida, en todos mis pensamientos, deseos y obras, mi director, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono todo entero a tus divinas influencias y quiero ser dócil a tus dignas inspiraciones. ¡Oh, Espíritu Santo! Dígnate formarme en María Santísima y con María según el modelo de toda perfección que es Jesucristo. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria a Ti, oh, Espíritu Santo, que vives y reinas en los corazones de los hombres con el Padre y el Hijo. Por siempre. AMÉN.
domingo, 15 de mayo de 2016
“El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni teman! Me han oído decir: «Me voy y volveré a ustedes».
Evangelios del Tiempo pascual
VI Domingo
" y ..haremos morada en El." La Inhabitacion Trinitaria-
QUIERO ESTAR CONTIGO, SEÑOR
Cerca para no perderte, y no perdiéndome de Ti,
no olvidar a los que, día a día, me rodean.
Que tu Palabra, Señor, sea la que me empuje
a no olvidarte, y no olvidándote,
dar razón de tu presencia aquí y ahora
QUIERO ESTAR CONTIGO, SEÑOR
Y, a pesar del vacío que existe en el mundo
intentar llenarlo con mi débil esfuerzo
con mis frágiles palabras
con mi alegría fruto de mi encuentro contigo.
Ayúdame, Señor, a guardar tu Palabra
A llevarla cosida a mis pensamientos
A practicarla en las pequeñas obras de cada día
A demostrarme a mí mismo
que, cumpliendo tus deseos
y guardando tus promesas,
es como podré alcanzar la Vida Eterna.
Javier Leoz
La escena se desarrolla en una sobremesa cargada de mensajes de despedida, pues se trata de la última cena de Jesús con sus discípulos la noche previa a su Pasión. El clima de intimidad invita a Jesús a una apertura total y sus palabras tienen la fuerza de un testamento, síntesis de todo lo que ha enseñado y realizado. El pasaje que vamos a contemplar es parte del capítulo 14, cuando Jesús ya ha anunciado que se va de nuevo al Padre. Para los discípulos la despedida, que sabe a lágrimas, motiva un sentimiento de inseguridad ante la pérdida del Maestro que constituía el punto de referencia de sus vidas. Ellos temen verse desprotegidos, carentes del amor que los sostuvo. Pero Jesús les dice que no habrá de dejarlos huérfanos, anticipándoles el envío del Espíritu Santo así como que luego de su partida ellos volverán a verlo aunque el mundo no podrá hacerlo. Entonces, uno de los discípulos le inquiere cuál es la razón por la que ha de manifestarse a ellos y no al mundo.
VI Domingo
" y ..haremos morada en El." La Inhabitacion Trinitaria-
QUIERO ESTAR CONTIGO, SEÑOR
Cerca para no perderte, y no perdiéndome de Ti,
no olvidar a los que, día a día, me rodean.
Que tu Palabra, Señor, sea la que me empuje
a no olvidarte, y no olvidándote,
dar razón de tu presencia aquí y ahora
QUIERO ESTAR CONTIGO, SEÑOR
Y, a pesar del vacío que existe en el mundo
intentar llenarlo con mi débil esfuerzo
con mis frágiles palabras
con mi alegría fruto de mi encuentro contigo.
Ayúdame, Señor, a guardar tu Palabra
A llevarla cosida a mis pensamientos
A practicarla en las pequeñas obras de cada día
A demostrarme a mí mismo
que, cumpliendo tus deseos
y guardando tus promesas,
es como podré alcanzar la Vida Eterna.
Javier Leoz
En este recorrido que hacemos por los evangelios del tiempo Pascual, vamos a detenernos hoy en el del domingo pasado, o sea el del VI domingo de Pascua. Ya habíamos adelantado que a partir del V domingo de Pascua las lecturas evangélicas se centraban, preferentemente, en pasajes del sermón pronunciado por Jesús en la cena que el Jueves Santo mantuviera con sus discípulos en el Cenáculo, según el relato que de la misma hace el evangelio de Juan.
La escena se desarrolla en una sobremesa cargada de mensajes de despedida, pues se trata de la última cena de Jesús con sus discípulos la noche previa a su Pasión. El clima de intimidad invita a Jesús a una apertura total y sus palabras tienen la fuerza de un testamento, síntesis de todo lo que ha enseñado y realizado. El pasaje que vamos a contemplar es parte del capítulo 14, cuando Jesús ya ha anunciado que se va de nuevo al Padre. Para los discípulos la despedida, que sabe a lágrimas, motiva un sentimiento de inseguridad ante la pérdida del Maestro que constituía el punto de referencia de sus vidas. Ellos temen verse desprotegidos, carentes del amor que los sostuvo. Pero Jesús les dice que no habrá de dejarlos huérfanos, anticipándoles el envío del Espíritu Santo así como que luego de su partida ellos volverán a verlo aunque el mundo no podrá hacerlo. Entonces, uno de los discípulos le inquiere cuál es la razón por la que ha de manifestarse a ellos y no al mundo.
Con la respuesta de Jesús vamos a la lectura del pasaje de Juan 14,23-29, que es el evangelio del domingo que nos ocupa: Jesús le respondió: “El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni teman! Me han oído decir: «Me voy y volveré a ustedes».
Si me amaran, se alegrarían de que vuelva
junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes
que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean”.
En el Evangelio de este domingo Jesucristo continúa
formándonos en la escuela de la Pascua usando, en esta ocasión, palabras que
son esenciales para comprender cuál es la vida y misión del discípulo: Amor, Palabra,
Espíritu Santo y Paz, precedidas por la locución “El que me ama…” que da
respuesta a la pregunta formulada y la razón de su manifestación. Trataremos de
ahondar en todo esto llevándolo a nuestra experiencia vital y empezando por el
Amor
“El que me ama será fiel a mi palabra, y mi
Padre lo amará… El que no me ama no es fiel a mis palabras.”
Vuelve el fragmento del evangelio de la misa
de este domingo a hablarnos del Amor, pero a diferencia del evangelio del V
domingo, el del amor fraterno -“amaos los unos a los otros como Yo os amo”-, ahora
ya no se trata de ver como es el amor de Jesús sino como dice Jesús que debe
ser el nuestro hacia Él.
El amor del que habla Jesús en este pasaje es
algo más, mucho más, que un mero sentimiento, que un enamoramiento. Está
ratificado con la fidelidad, con el cumplimiento delicado y constante de la
voluntad de la persona amada. Es decir, en definitiva, sólo quien cumple con
los mandamientos de la ley divina es quien realmente ama al Señor. Lo demás es
palabrería, una trampa que ni a los mismos hombres engaña, y mucho menos a
Dios. Eso es lo que el Maestro nos enseña: El que me ama guardará mi palabra. Y
por si acaso no lo hemos entendido añade: El que no me ama, no guarda mis
palabras. Por otra parte Jesús es la palabra del Padre; es una palabra de amor
encarnado, el Padre nos habla a través de la palabra del Hijo.
Por eso, ser fieles a su palabra merece
recorrer un caminito que todos los días se renueva: leer la palabra, rumiarla a
la luz del Espíritu Santo y dejar que el Padre haga en nosotros su obra de
encarnación como lo hizo con Jesús. Allí está el testimonio de fidelidad del
discípulo.
Por tanto la base del seguimiento de Jesús es el
Amor a Jesús y la obediencia a su Palabra. El discípulo ama a Jesús pero la forma
concreta de su amor es: acoger con fe la persona de Jesús, con todo lo que Él
ha revelado acerca de sí mismo, acatando sus enseñanzas y poniéndolas en
práctica. Esta es la ruta firme del discipulado. El amor, entonces, se vuelve
compromiso. Notemos la insistencia en el capítulo 14 de Juan: “Si ustedes me
aman, cumplirán mis mandamientos”(14,15); “El que recibe mis mandamientos y los
cumple, ese es el que me ama”(14,21); “El que me ama será fiel a mi palabra”(14,23)
o al revés “El que no me ama no es fiel a mis palabras”(14,24). Es así como un
discípulo sigue a Jesús a lo largo de toda su vida: mediante la escucha y el
arraigo del Evangelio.
Esta dinámica del amor despeja el panorama de
la nueva realidad que acontece al interior de la vida del discípulo de Jesús:
su amor se encuentra con otro amor que lo supera, ¡y con creces! El discípulo
no sólo entra en la circularidad de amor con Jesús sino también con Dios Padre:
“Y el que me ama será amado por mi Padre” (14,21); “El que me ama… mi Padre lo
amará”(14,23).
A partir de aquí comienzan a caer en cascada,
de los labios de Jesús, una serie de revelaciones. La primera viene conectada en
seguida con el tema del amor obediente del discípulo, completando así el
círculo: Jesús anuncia un amor permanente e inclusivo del Padre y del Hijo en
el corazón del seguidor de Jesús: “Iremos a él y habitaremos en él” (14,23).
El amor de los discípulos por su Maestro es la
premisa de cinco revelaciones que Jesús anuncia ahora en forma de promesa:
El Padre y el Hijo vendrán a los discípulos y
harán morada en ellos (14,23).
El Espíritu Santo estará con ellos y los
instruirá (14,26).
En esta comunión con Dios les ofrecerá su paz
(14,27).
También les compartirá su alegría (14,28).
Para que crezca su fe (14,29).
Profundicemos estas afirmaciones siguiendo el
hilo del texto.
“El que me ama será fiel a
mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en él.” (14,23).
La primera idea que salta a la luz en este pasaje es que
Jesús nos promete venir a nosotros y hacer de nuestra persona su morada, es
decir su lugar de habitación. Ante esto podríamos preguntarnos algo muy
sencillo, ¿dónde está Dios? ¿No es el cielo o el Sagrario su morada principal?
Pues no, en realidad son nuestras personas su lugar más íntimo, nuestro
interior se ha convertido, según las palabras de Jesús, en la más grande
Catedral que se le pudiera haber erigido a Dios; digo esto, porque ¿qué
catedral ha tenido a Dios como arquitecto? Hace ya más de un siglo, una
religiosa carmelita, sor Isabel de la Santísima Trinidad, hablaba y gozaba
hablando y escribiendo sobre la inhabitación de la Santísima Trinidad en el
alma del justo: “Ha sido el hermoso sueño que ha iluminado toda mi vida, convirtiéndola
en un paraíso anticipado”.
Por eso debemos tomar conciencia en todo instante e
incluso a la hora de la muerte -tiempo de profunda soledad y radical
separación-, que Jesús y el Padre están a nuestro lado, que no nos dejan
abandonados ni desprotegidos. El discipulado es un gustar cotidianamente esta
amorosa compañía.
Nuestro camino en la vida tiene un destino que es la
eternidad y Jesús había dicho anteriormente, en este mismo sermón, que Él iba a
prepararnos una morada para que nosotros tengamos un lugar en la casa del Padre.
Pero he aquí que se adelanta, pues esta comunión con Él y con el Padre no será
solamente una realidad futura, cuando entremos a vivir en la morada que el
Resucitado nos ha preparado en el cielo, porque nosotros ya estamos de alguna
manera en la casa de Dios al habitar Dios en nuestros corazones, es una
realidad presente, aquí y ahora, que crecerá todos los días hasta la visión
definitiva de la gloria.
Con las promesas que va desgranando, Jesús lleva
gradualmente a su comunidad del ambiente de tristeza al de una gran alegría: la
alegría que proviene del comprender que el camino de la Pascua conduce a una
nueva, más profunda y más intensa, forma de presencia suya en el hoy de la
historia de todo discípulo.
“Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi Nombre,
les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho.”(14,26)
El Maestro sigue hablando en la intimidad de la noche de
la última Cena. Él se da cuenta de cómo la tristeza se va apoderando del
corazón de sus discípulos. También para Él eran tristes los momentos de la
despedida. Por eso trata de consolarlos con la promesa del Espíritu Santo, el
Paráclito, el Consolador óptimo del alma, que vendrá después de que él se vaya.
La palabra de Jesús es la palabra del Padre, pero cuando él no esté, esa
palabra no se agotará, Jesús ha prometido un asistente especial, el Espíritu
Santo. Él tiene la misión de abrir nuestros corazones a la comprensión del
misterio de Dios, para que podamos convertirnos, amarle y seguirle como
verdaderos discípulos.
Con el don del Espíritu comprendemos que contamos con
una ayuda eficaz. No nos esforzamos por comprender la Palabra de Jesús
solamente con nuestras fuerzas, sino que el Espíritu nos asiste, nos ayuda. Si nosotros
con nuestra inteligencia interpretáramos esa palabra podríamos tener una
concepción nada más que humana de la palabra Dios, pero la certeza que esa
palabra orienta conforme a la voluntad de Dios es la presencia del Espíritu en
nuestro corazón.
¿Cómo podríamos sino los cristianos responder a todos
los interrogantes, viejos y nuevos, que el mundo nos propone? Pero tengamos presente
que el Espíritu Santo no trae nuevas enseñanzas, ni añadirá nada al Evangelio
porque toda la revelación ya se manifestó en la persona de Jesús. Su acción es
referida a lo que Jesús ya dijo, iluminando los ojos del entendimiento y del
corazón al recordarlo, profundizándolo e insertándolo en la propia vida, es
decir, ayudándonos a encarnar el Verbo Jesús en nuestra historia.
El Evangelio es Palabra viva del Dios verdadero, que
conserva toda su fuerza para iluminar todos los momentos de la existencia de
todos los hombres, de todos los tiempos y lugares. Pero para poder captar y
aprovechar esa riqueza, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios que
inspiró las Escrituras, actúa como Maestro Divino, dándonos la luz interior
necesaria para comprender y vivir la Palabra del Señor. Ese Espíritu que vive
en nosotros junto con el Padre y el Hijo, hace las veces de Maestro para
recordarnos y actualizarnos en cada momento lo que la Palabra de Cristo nos
dice. Es sobre esta misteriosa-real Presencia que se apoya la infalibilidad de
las enseñanzas de la Iglesia: no porque nosotros lo decimos, sino porque el
mismo Cristo lo dice, lo promete, lo hace.
Así, pues, la enseñanza apostólica, la enseñanza de la
Iglesia está siempre arraigada en esta vigilante presencia del Espíritu de
Verdad. Él es quien asegura la continuidad del Evangelio. Él vigila para que la
Iglesia transmita de generación en generación toda la herencia de la Revelación
y de la fe.
“Les dejo la Paz, les doy
mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni teman!”” (14,27)
Esta paz se basa en los dos anuncios que acaba de hacer
Jesús: la comunión con el Padre y con el Hijo, que nos habitan, y la presencia
del Espíritu Santo, quien nos guía. La paz brota en la vida de quien se sumerge
en Dios y endereza su existencia por el camino del Evangelio.
Esta comunión es espacio vital de seguridad y
protección. Si Dios está con nosotros, ¿qué podrá constituir verdaderamente un
peligro para nuestras vidas? La comunión con Dios arranca de raíz las
preocupaciones, los miedos, las inseguridades, tanto cuanto sea vivida y experimentada
en la fe. Cuando Dios está en la vida de uno, todo es distinto.
Quien acoge la presencia de Dios Padre e Hijo en su
vida, caminando todos los días bajo la guía del Espíritu Santo, enfrenta la
vida de una manera distinta: con paz. Las vicisitudes propias de la vida
cotidiana, que muchas veces causan desasosiego y perturbación, no nos encuentran
desvalidos, como si no tuviéramos ayuda y sólido piso que nos sostenga. En otras
palabras, las realidades de la vida no nos sumen en angustia y temor, con razón
dice Jesús: “¡No se inquieten ni teman!”
El que ama de verdad a Dios y al prójimo vive con el
alma llena de paz interior porque sabe que si Dios está en él y con él, nada ni
nadie lo podrá derribar espiritualmente. La paz del mundo es una paz llena de
sobresaltos físicos, sociales y políticos; la paz de Dios es vivir en Dios, con
el alma siempre abierta al bien de los hermanos. Si la paz reina en nuestro
corazón seremos capaces de transmitirla a los demás y de construirla a nuestro
alrededor ¿Cómo dar testimonio de nuestra fe en el mundo de hoy? No bastan las
palabras, es nuestra propia vida el mejor testimonio. La diferencia entre
alguien "que practica" y alguien "que vive" es que el
primero lleva en su mano una antorcha para señalar el camino y el segundo es él
mismo la antorcha. Se notará en tu cara, en tus comentarios, en tus gestos, en
tu forma de ser si Dios ha hecho su morada en ti y quien te vea dirá:
"merece la pena seguir a Jesús de Nazaret
“Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no
como la da el mundo”. La del mundo es una paz hecha de mentiras y
connivencias cobardes, de consensos y cesiones mutuas. Es una paz frágil que
intranquiliza más que sosiega. La paz de Cristo, en cambio, es recia y
profunda, duradera y gozosa. Es la paz fruto de nuestra relación con Dios, paz
que no significa ausencia de conflictos sino habitación de Dios en nosotros
Jesús ofrece su paz como un don precioso. El “secreto”
de la paz de Jesús es que vive en profunda e íntima unión con su Padre, hace
siempre lo que al Padre le agrada, hacer la voluntad del Padre es su alimento,
ésa es la fuente de su vida en paz. Desde allí, desde su unión al Padre, Jesús
enfrenta y asume los conflictos. Jesús vive desde una seguridad que nada ni
nadie le puede quitar: el amor de su Padre. Cuando Jesucristo dice: “Les
doy mi paz”, nos está ofreciendo y entregando su propia vida: su unión
al Padre como fundamento de toda la paz.
Si la paz en el mundo se reduce a la tranquilidad y
seguridad, al orden terreno y a la prosperidad de unos pocos, una paz externa,
alejada de molestias; la de Jesús es interior y compatible con las
persecuciones. La palabra hebrea "Shalom" (paz) es etimológicamente
un concepto que va más allá de la mera ausencia de guerra. "Shalom"
significa "estar entero, completo, seguro". Jesús nos ha dejado no
sólo esa paz interior sino también los elementos espirituales y materiales —de
ahí la necesidad de cumplir su Palabra— para conseguirla y mantenernos en ella.
Cada cristiano tendrá la misión de mantener la paz durante toda su vida y
transmitir esa paz que viene de Dios a los demás.
Segunda consecuencia de esta gran comunión: Jesús
comparte su alegría
“Me voy y volveré a
ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el
Padre es más grande que yo” (14,28)
Con su muerte Jesús vuelve a la casa del Padre (“habiendo
llegado la hora de pasar de este mundo al Padre”, 13,1). Así Jesús
llega a la plenitud del gozo: para Él no hay mayor alegría que la perfecta
comunión con el Padre.
Los discípulos deberían estar contentos porque Jesús
llega a la plenitud de su bienaventuranza. Pero Jesús invita a sus discípulos a
todavía más, a que se alegren incluso por sí mismos: el hecho que haya
alcanzado su meta es para todos los seguidores una garantía de que también la
alcanzarán. Los logros de Jesús son los logros de sus discípulos, ellos son los
primeros beneficiados. Jesús los acogerá en su misma plenitud: “Y
cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos
conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes” (14,3).
Y estas promesas deben ayuda en su fe a los discípulos
“Les he dicho esto antes
que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean” (14,29)
Jesús les acaba de hablar a sus discípulos abiertamente,
con toda transparencia, con un gran amor. Ahora se toma una pausa para que los
discípulos reflexionen. ¿Qué hay que captar en lo que Jesús acaba de decir? El
hecho de que el Maestro le exponga a sus discípulos tantos detalles no debe ser
motivo de inquietud, sino más bien una fuente de fortalecimiento de la fe en
Él.
En el Evangelio de San Juan,
Jesús próximo a terminar su primer periplo en la Tierra, nos promete el
Espíritu Santo, el Paráclito, que nos lo enseña todo y vela por la Iglesia y
por sus hijos. Pero lo más grande que nos dice es que si le amamos, Él y el
Padre, vendrán a nosotros y se quedarán para siempre…
Qué lejos nos sentimos
muchas veces de esta realidad? Vivimos a un Dios lejano, “que está allá arriba”
o “escondido en el sagrario” al que acudimos cuando lo necesitamos. Creo que
hemos metido a Dios en lo más lejano a nuestra vida cotidiana para que nos deje
vivirla y sólo lo queremos ver cuando nos acercamos a esos lugares sagrados,
“separados”. Sin embargo, Jesús nos invita a una vida completamente distinta a
una relación cotidiana de intimidad, con un Dios que quiere estar con sus
hijos, que quiere compartir los gozos y las dificultades que ellos
experimentan, ese es el Dios de Jesús. ¿por qué dejarlo fuera de nosotros
entonces? ¿No será que nos da pena que contemple nuestras vidas de cerca, o que
nos sintamos “falsamente” indignos de su presencia? ¿Cómo vamos a ser indignos
si somos su misma creación, fruto de su amor, la misma imagen suya? Es en el
interior del hombre, en lo profundo de su corazón donde se libran las batallas
más duras que nadie más que nosotros conoce y donde Dios quiere reinar. Porque
es dentro de nosotros mismos de donde salen los pensamientos, los sanos o
dañinos, las intenciones y los impulsos, en donde se amasan los deseos, en
donde se ganan o se pierden las auténticas batallas de la vida, donde se
alcanza, o no llega la paz. Ahí es donde Dios quiere estar y desde donde quiere
reflejarse.
Pero esta presencia de Dios
es fundamentalmente algo para poseer, para vivir, para compartir con el
mismísimo Señor. Cristo nos dice que el Padre vendrá junto con Él para vivir en
los creyentes, y por ende el cristiano se convierte así en un templo vivo y
verdadero de Dios en el que habitan las personas de la Santísima Trinidad...
Esto es algo que no pueden comprender quienes no creen en Dios ni lo aman...
Pero que para el creyente es una promesa ya cumplida.
El mundo que no cree
solamente podrá ver a Cristo en la persona y el testimonio de los cristianos.
Los discípulos del Señor, que llevan en sí la presencia de la Trinidad, que son
animados y conducidos por el Espíritu Santo, han quedado capacitados para vivir
de tal manera que su vida y su actuación son suficiente testimonio para el
mundo de que Cristo no ha quedado en el sepulcro, sino que vive y actúa desde
la gloria del Padre y con la fuerza del Espíritu Santo.
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nuestra Señora de Luján, Patrona de nuestra Patria; hoy alzamos nuestros ojos y nuestros brazos hacia tí… Madre de la Esperanza, de los pobres y de los peregrinos, escúchanos…
Hoy te pedimos por Argentina, por nuestro pueblo. Ilumina nuestra patria con el sol de justicia, con la luz de una mañana nueva, que es la luz de Jesús. Enciende el fuego nuevo del amor entre hermanos.
Unidos estamos bajo el celeste y blanco de nuestra bandera, y los colores de tu manto, para contarte que: hoy falta el pan material en muchas, muchas casas, pero también falta el pan de la verdad y la justicia en muchas mentes. Falta el pan del amor entre hermanos y falta el pan de Jesús en los corazones.
Te pedimos madre, que extingas el odio, que ahogues las ambiciones desmedidas, que arranques el ansia febril de solamente los bienes materiales y derrama sobre nuestro suelo, la semilla de la humildad, de la comprensión. Ahoga la mala hierba de la soberbia, que ningún Caín pueda plantar su tienda sobre nuestro suelo, pero tampoco que ningún Abel inocente bañe con su sangre nuestras calles.
Haz madre que comprendamos que somos hermanos,
nacidos bajo un mismo cielo, y bajo una misma bandera.
Que sufrimos todos juntos las mismas penas y las mismas alegrías.
Ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza material y espiritual
y que tomados de tu mano digamos más fuerte que nunca:
¡ARGENTINA! ¡ARGENTINA, CANTA Y CAMINA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)











.jpg/220px-Pentecost%C3%A9s_(El_Greco%2C_1597).jpg)

_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg/300px-Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg)